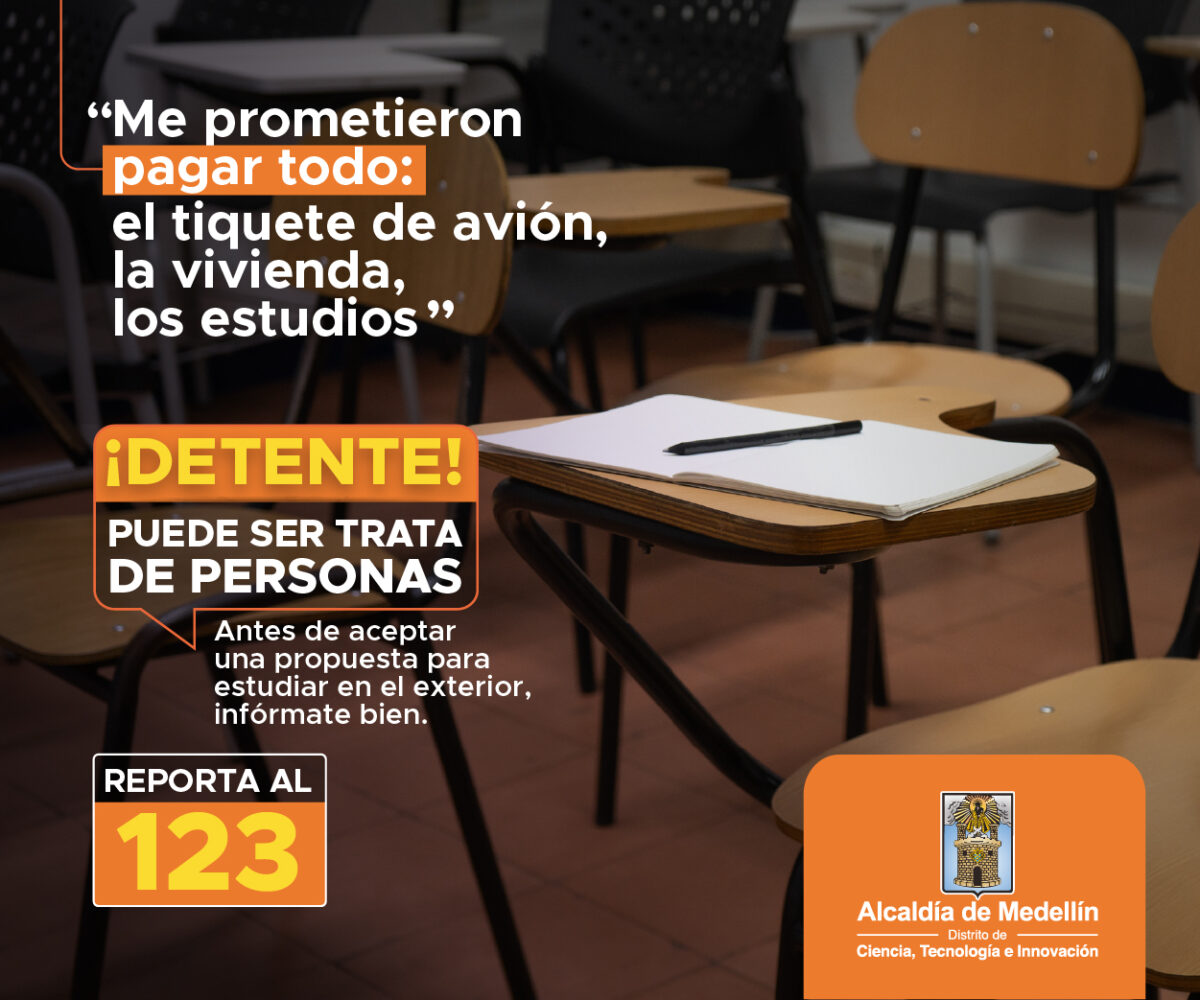Hace unos días iniciamos un grupo de apoyo en Bogotá para población LGBTI, una iniciativa que hace parte de la organización RedConciliarte. En este primer encuentro presentamos la película Plegarías por Bobby, basada en una novela biográfica de Leroy Aarons que narra hechos reales ocurridos a mediados de la década del setenta del siglo pasado. El protagonista Bobby Griffith, es un joven gay que se suicida a causa de la intolerancia religiosa de su madre y de la sociedad que lo rodea.
Siempre que veo esta película no puedo evitar llorar porque yo podía ser uno de los tantos “Bobbies” que se suicidan a diario por causa de la condenación religiosa a su orientación sexual. Los que no se criaron en un contexto religioso ultraconservador difícilmente entenderán lo que una persona así ha vivido y pensarán que la solución es abandonar la iglesia, pero no creo que necesariamente esa sea la solución. Por ese motivo quisiera compartirles una parte de mi experiencia.
Nací en un hogar donde se practicaba la fe evangélica. Desde que era un bebé me llevaron a distintas iglesias, pero la que más me marcó fue una en la que estuvimos durante 13 años. En esta comunidad muchas acciones eran consideradas pecado (hasta celebrar la navidad). Sin embargo, crecí convencido que pertenecíamos a la mejor iglesia. Siendo un niño tenía posiciones tan radicales que hasta a mis padres les asombraba. Mucha gente me veía como uno de los chicos más “espirituales” de la iglesia y me auguraban un futuro como pastor. Después, asistimos a otras iglesias más moderadas (aunque también sostenían la idea que la homosexualidad es pecado).
Durante esos años acudí a lo que distintas tradiciones evangélicas ofrecen para “curar” la homosexualidad: largas jornadas de oración y ayuno, liberación (cfr. Exorcismos), recitación de las sagradas escrituras, terapias individuales y de grupo, pero entre más hacía menos resultados obtenía.
Luego vinieron los cuestionamientos al respecto: me faltó fe, debo esforzarme más, carezco de fuerza de voluntad, etcétera. Vivía en un constante estado de culpa y zozobra; por eso en más de una ocasión pensé en el suicidio, pero me daba miedo quedar vivo y en una mala condición o morir e ir al infierno.
No obstante, el infierno real era la vida infeliz que llevaba. Muchas veces le reclamé a Dios que si me amaba por qué no me curaba o me quitara la vida. Obviamente, ni lo uno no lo otro ocurrió. Hasta que un día cansado de tantos años de aparente fracaso decidí aceptarme como gay (a la edad de 33 años) empecé a conocer gente y tuve mi primer novio. Abandoné la iglesia y el 14 de agosto de 2015 salí públicamente del closet a través de Facebook. Ya no había marcha atrás, la sensación de libertad era maravillosa, aunque aún tenía que lidiar con muchos prejuicios de mi pasado evangélico.
Hoy, a mis 36 años, puedo decir que soy completamente feliz con quien soy, tengo un novio maravilloso y amo mi vida. Regresé a la iglesia hace un año porque encontré una que me acepta tal cual soy, una comunidad pequeña de gente crítica que acepta las preguntas sobre la fe como algo completamente válido e indispensable (asistimos a esta con mi novio y nos reconocen como pareja). Definitivamente cuestionar mis creencias fue un paso ineludible para poder asumirme como hombre homosexual y vivir plenamente como tal.
Pero a pesar de la felicidad que me embarga no puedo dejar de pensar en los y las “Bobbies” que andan por ahí, llenos de dolor por causa del prejuicio de personas que han sido adoctrinadas por religiones llenas de odio e ignorancia. Por eso seguiré trabajando para acoger a esas personas que necesitan a alguien quien les diga que ser LGBT es natural y los anime a cuestionarse acerca de lo que les han enseñado en su iglesia y/o en casa. Quizás después de leer esta historia muchos se atrevan a dar ese gran salto de fe que algunos han llamado “salir del closet”.