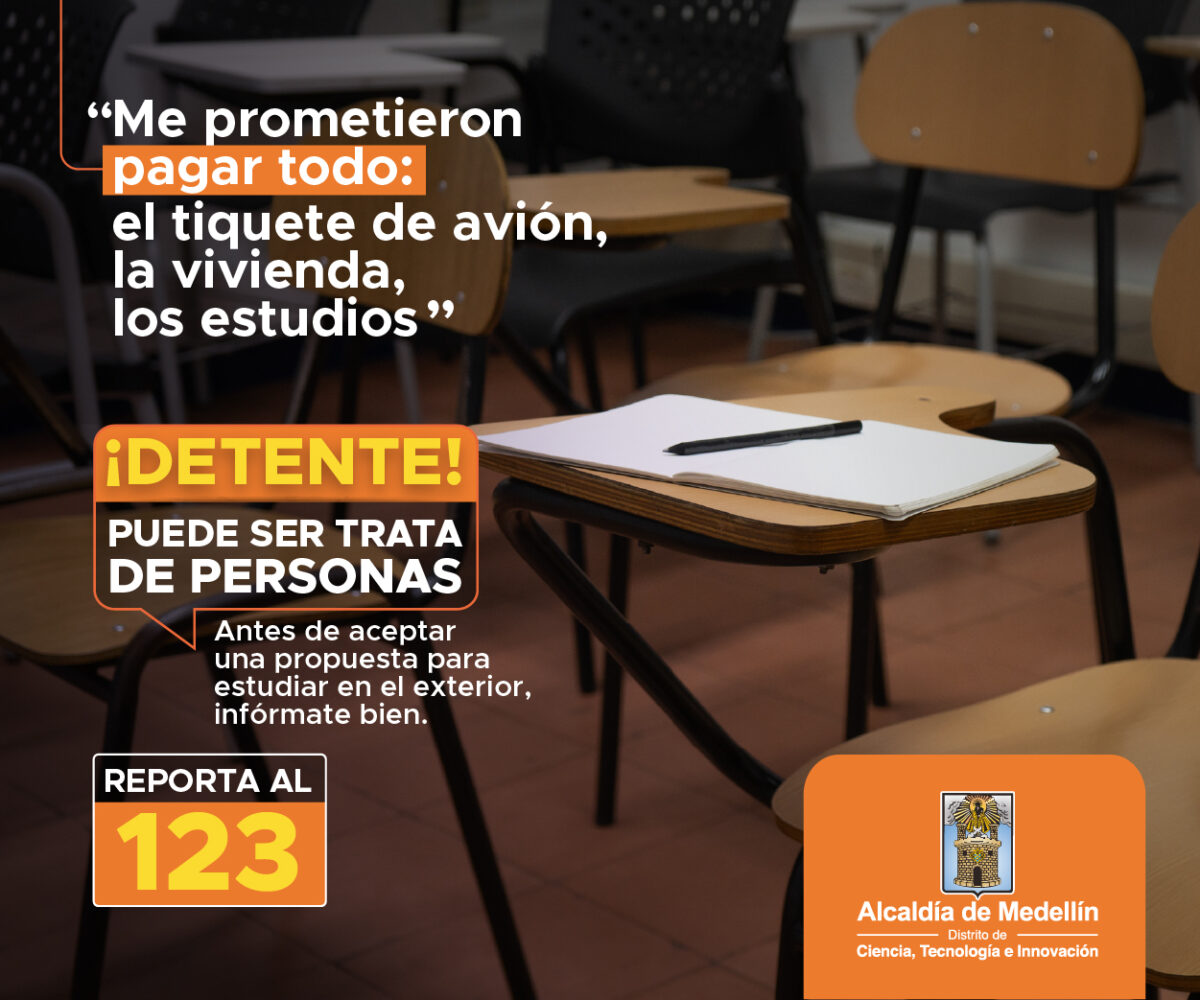Generador de miedos y de culpas, al incoherente Cristianismo, togado con un aura de compasión cada vez que habla o escribe sobre el amor al prójimo, no le tiembla la voz o la mano cuando, a través de sus representantes, adjudica a su dios -encarnado en Jesucristo- la aquiescencia de un listado de normas que rayan con lo inhumano.
Un Dios (con mayúscula) congruente, jamás condenaría los sentimientos o la orientación sexual de las personas, ya que eso ha debido ser parte de su propuesta de vida para cada uno de los seres que ha creado. Un Dios, que debe ser bueno en todo sentido, acogería con amor a todos los seres y jamás estaría de acuerdo con que se atentara contra su dignidad, como cuando se incita a las masas, cual jauría de perros que se azuza para que muerda y perpetre crímenes de odio o conduzca al afectado a tomar la decisión de suicidarse.
Sin embargo, puede entenderse la persistencia del Cristianismo al querer mantener su hostilidad hacia los homosexuales (y hacia las mujeres); pues, de rectificar sus principios, aceleraría el inevitable derrumbe de su castillo de naipes. Entonces, las religiones que lo conforman tendrían que ser otras, y, por supuesto, también su dios, pues al dejar en evidencia la incoherencia del que construyeron, echarían por tierra una de sus más básicas características, como es, que un dios nunca se equivoca. Sería ilógico que los conceptos que hubieran llevado al Cristianismo a calificar de anti-natura el comportamiento homosexual, ahora cambiaran de tal manera que ello terminara calificándose como un paso adelante en su evolución. No es posible que los sólidos aspectos que hoy sustentan el perfil de una religión o un dios, mañana, tras el cambio, puedan ser motivo de orgullo para sus seguidores: los principios religiosos, y los dioses que los soportan, deben ser inmutables para que sean válidos. Pero, incluso, si a pesar de las incongruencias se diera el cambio –lo cual no sería tan extraño ante el miedo de perder el andamiaje construido-, cabría entonces preguntarse ¿qué pasaría con aquellos homosexuales ya muertos, y que debieron haber sido condenados a las llamas del infierno, por haber tenido un comportamiento coherente con su orientación? ¿Se establecería, entonces, alguna comunicación directa con el Cielo para persuadir a su dios a que se les impartiera un póstumo perdón con la consiguiente reparación a su injusticia? Y como pienso que cuando a alguien se le da el título de santo, es porque ha sido bueno en todos los sentidos, también podríamos preguntarnos ¿cómo enfrentar la posibilidad de canonizar al papá Juan Pablo II, siendo que éste también se hubo manifestado abiertamente en desacuerdo con el comportamiento homosexual? ¿Lo canonizarían a pesar de su falta de compasión, o por ignorar la defensa que, en su tiempo, el mundo ya hacía a favor de los derechos humanos de los homosexuales? Y ¿a cuántos ya designados santos habría que «desantificar» ya que, como Juan Pablo II, también estuvieron en contra del comportamiento homosexual?
Infortunadamente, todavía son muchos los cristianos que NO intentan ponerse en el puesto del homosexual confundido, para poder entender el peso de su vergüenza al tener que cargar con un bagaje de culpa y de miedo sin sustento. Y, lo más doloroso, es que todavía existen muchos homosexuales que se consideran creyentes cristianos, y que debido a esto se debaten entre la dificultad para comprender por qué su dios los hizo así, al tiempo que deben ser buenos seres humanos y un ejemplo para todos, como si una condición tuviera que anular la otra.
No obstante, somos ya muchos los homosexuales que hemos dejado de tragar entero y entendemos que no es posible que exista un dios que castigue a sus hijos por la forma como él mismo los ha creado. Un raciocinio tan fácil de construir, pero tan difícil de concretar sólo tiene una explicación: La ignorancia, donde mejor subsiste el miedo a equivocarse, que lleva a creer que la verdad debe estar siempre del lado de las mayorías. Anteriormente, una inmensa mayoría creía que la tierra era plana, y pensar lo contrario era una herejía. Pero, por suerte, el mundo evoluciona al ritmo de aquellos pocos que persisten en romper los esquemas que anquilosan y constriñen a las sociedades, lo que, seguramente, algún día, nos permitirá ser parte de una humanidad más equitativa y por ende más feliz.