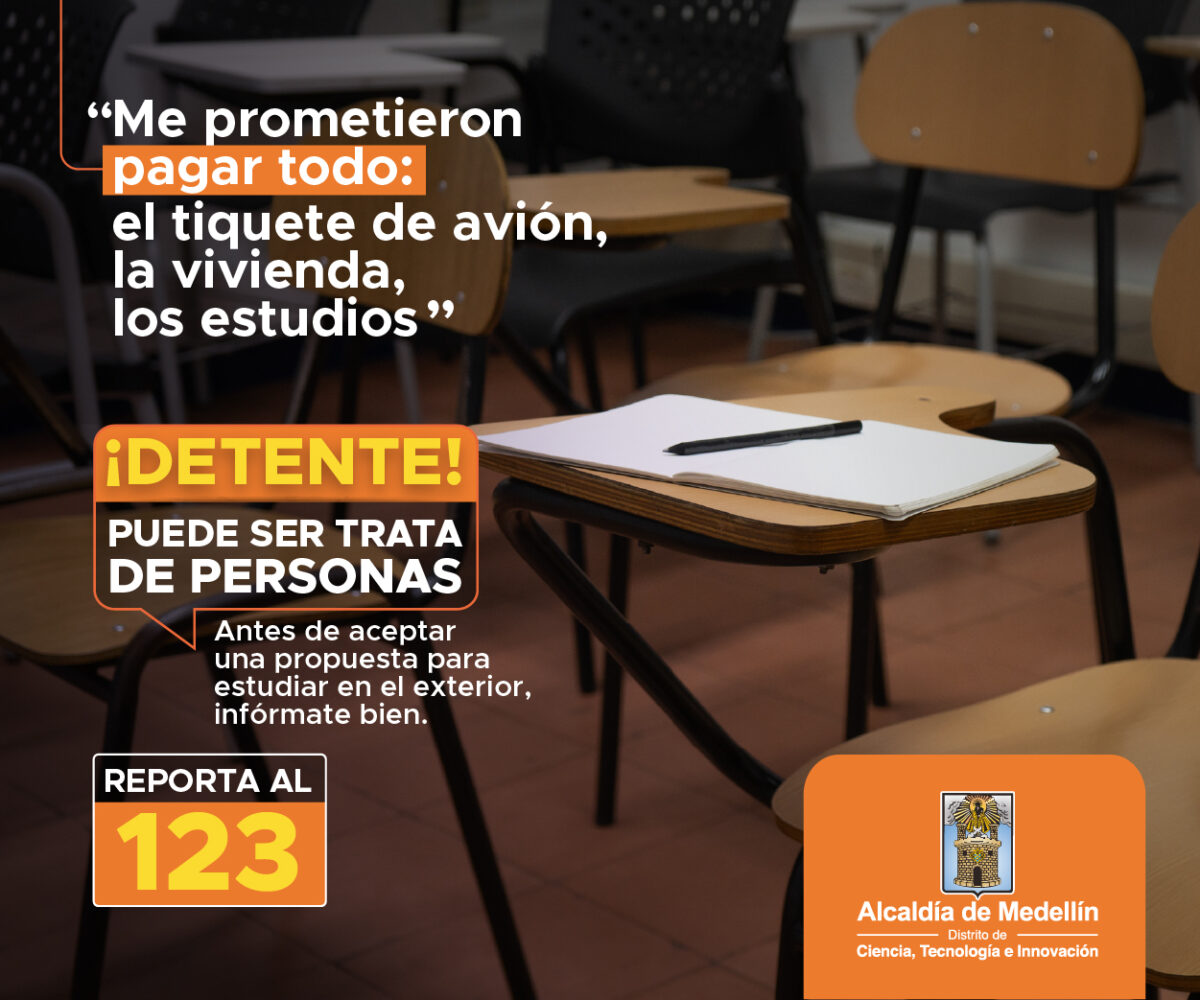Emilio recién salió adelante de un episodio de depresión que tuvo el año pasado. Llevaba muchos meses viendo cómo su vida se oscurecía hasta disminuirlo física y mentalmente. Tuvo que renunciar al trabajo, dejó de hacer ejercicio, volvió a la casa de su madre y se sometió a un tratamiento médico y psicológico. Pensó en matarse y hasta investigó cómo hacerlo. Trataba de despejarse con marihuana y licor, pero se dio cuenta de que eso solo empeoraba la situación.
Cuando intentó pedir auxilio fue apabullado con una de las afirmaciones más lapidarias que pueden pronunciar los fanáticos religiosos: “Mientras sigas en la homosexualidad jamás serás feliz”.
Esa promesa que hacen los fanáticos religiosos (sobre todo los cristianos protestantes) de que la felicidad de una persona homosexual depende de la “restauración” o “corrección” de su orientación sexual es vieja y muy efectiva para reclutar homosexuales agobiados por la culpa y los remordimientos. Emilio se enfermó, él mismo lo dice, por todas las creencias irracionales que acumuló. Creyó que tenía que competir con sus conocidos por tener el cuerpo más lindo, por conquistar más, por vestirse mejor, por conocer lo más granado de la farándula criolla, por recibir invitaciones a los mejores eventos y por tener una pareja linda físicamente, pero además acaudalada.
La competencia fue tal, que Emilio llegó al punto en que no tenía amigos, sino “frenemies” (rivales disfrazados de amigos). Se le convirtió en una gran dificultad amar: “No amo a nadie, pero pido a gritos amor”. En su propósito de buscar la aprobación de los demás se convirtió en un adicto de la atención y perdió toda solidaridad, tan necesaria para establecer verdaderos lazos de amor y amistad. Al menor gesto de desaprobación, el castillo de naipes se le derrumbó y cayó en desgracia.
Esto no le pasa a Emilio porque sea homosexual, ni porque el ambiente sea frívolo y superficial. No hay un solo ambiente, sino muchos y cada cual decide donde se quiere mover. El problema de Emilio es un problema que tenemos muchos. No hemos podido aceptar que no le podemos agradar a todo el mundo y que buscar la aprobación de los demás es de entrada un propósito fallido. Por más de que nos esforcemos, siempre habrá quien nos critique y quien no nos quiera.
Rousseau lo dijo hace casi tres siglos: “El hombre civilizado vive fuera de sí mismo y solo puede vivir en las opiniones de los demás”. Esa presión por satisfacer a los otros termina agobiándonos y recluyéndonos en una cárcel: la de no ser nosotros mismos.
Hoy por hoy, Emilio trabaja en su progreso moral. No es fácil desprenderse de la opinión de los demás, ni restarle importancia a los reconocimientos, pero ha podido aligerar sus cargas. Comprende que el trabajo lo debe hacer sobre sí mismo y que, por desgracia (toca aceptarlo), nunca podremos ser totalmente inmunes al prójimo.