Un día llegaste para quedarte, pero hicimos un trato. Te prometí que te tomaría cada noche antes de dormir y tú, en cambio, me darías la oportunidad de vivir.
Te hablo a ti, tratamiento antirretroviral, porque en mi cuerpo se alojó ese virus que conocemos como VIH y tú, a manera de negociador, nos permitiste llegar a un acuerdo. Él tendría un lugar en mí, pero un pequeño y controlado espacio, que me dejaría a mí seguir adelante. Conviviríamos, viviríamos.
No fue fácil llegar a este punto, porque nuestro encuentro no fue agradable. Lo odié cuando llegó. Más aún, me odié por dejarlo entrar. Sentí que con él perdía toda oportunidad que alguna vez sentí al alcance. El amor, el sexo, un trabajo, un viaje… ¿Quería hijes? No lo sé, pero ya no podría. ¿Quería vivir en otro país? Seguramente, pero mejor ya ni pensarlo. Creí que su llegada cerraba todas las puertas y la única ventana que veía era solitaria y probablemente en una habitación de un hospital.
Y qué tan equivocado estaba.
Llegaste primero como un artículo que leí en Internet que me mostró que había un tratamiento; luego como una amiga que me contó que su tío también tenía el diagnóstico y estaba bien; finalmente te conocí en dos pequeñas cajas blancas, una con pastilla blanca y otra con pastilla naranja. Fue un placer.
Tú pusiste las condiciones desde el comienzo: debía cumplir con la adherencia, debía tomarme esas pastillas todos los días, debía hacerlo en torno al mismo horario. Claras y simples. Aunque al principio la seguía con desconfianza, con dudas, con miedos; con el tiempo me demostraste.
Nuestro encuentro, nuestro trato empezó a prender luces y a mostrarme, no solo un camino, sino todas las vías posibles. ¿Qué quería? ¿Terminar la universidad con honores? Así fue. ¿Empezar a ser deportista? También. ¿Conocer el amor? Por supuesto.
Aunque debo reconocer que no fue tan fácil, me la pusiste difícil. Creo que a veces te gusta hacerte rogar. Me pusiste muchos obstáculos. Me diste alucinaciones, me pusiste a vomitar, me pusiste los ojos amarillos y por meses me dejaste tan mareado que había días que no era capaz de levantarme de la cama. Me pregunté: “¿vale la pena?”.
Pero a la vez me ibas sorprendiendo. En el control de la primera vez la carga viral estaba en menos de un cuarto de lo que era cuando empezamos y los CD4 ya estaban mayores. ¡Sí funcionabas! Dos meses más y estaba en un bus de vuelta a mi casa llamando a mi familia y amigos gritando: “¡Ya soy indetectable!”. Pedí una hamburguesa y lo celebré. Sí iba a estar bien.
Fue difícil, sí, pero me demostraste… O más bien me demostré que ese trato sí valía la pena.
Ver esta publicación en Instagram
Se fue desapareciendo ese miedo inmovilizante que sentía de conocer el VIH, de terminar en una cama como veía en las películas, de quedarme solo en mis últimos días. Una preocupación que crearon en mí, en mi familia, en mi colegio, en lo que veían en televisión, porque si era marica, tenía que temerle. Pero una vez se fue eso solo me quedó una sensación de amor por la vida, por aprovechar, por disfrutar. Ahora sé que tengo el derecho a un futuro, a ponerme metas y alcanzarlas, a soñar en grande.
Hoy sé que no tengo límites.

Artículo publicado también en nuestra edición especial impresa de sept-octubre 2021 con el apoyo de la Alcaldía de Medellín: Edición #16 (Encuéntrala en línea)
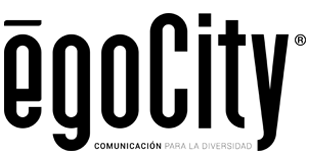
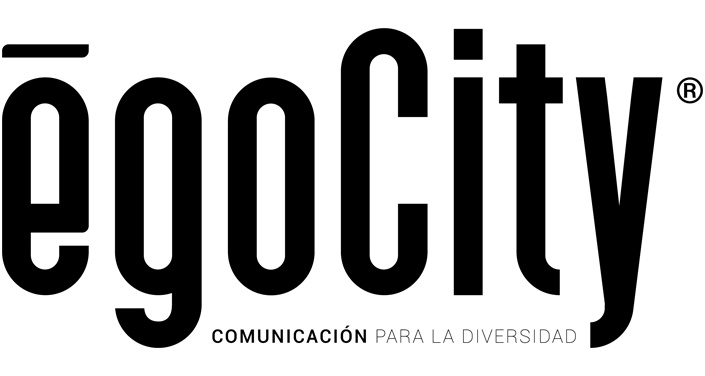




Que gran artículo, yo aún tengo muchas dudas y miedos al respecto. Gracias, gracias, gracias
[…] nuestro país solo la cumple en el indicador del porcentaje de personas que están en tratamiento retroviral, con un 93,5%. El diagnóstico sigue siendo un talón de Aquiles y, finalmente, la […]